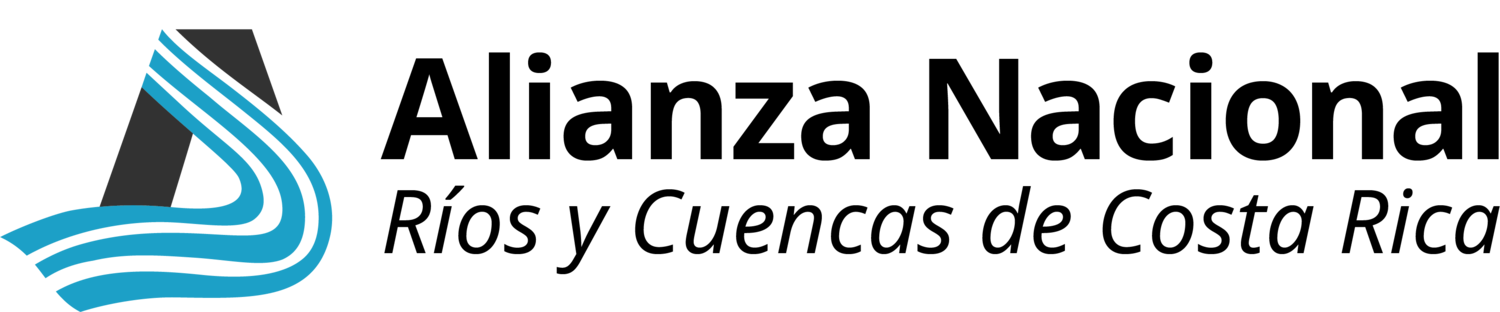El río Congo, una arteria vital...Ríos, lagos y lagunas
"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"
Ríos, lagos y lagunas
"El río Congo, una arteria vital"
Vía fluvial
Con unos 4.700 kilómetros de largo, el río Congo –junto con sus afluentes– baña el segundo bosque tropical más grande del planeta y conecta la República Democrática del Congo con ocho países, entre ellos la República del Congo. Peligrosos rápidos delimitan un trecho que va desde algo más abajo de Kinshasa hasta algo más arriba de Kisangani, confinando el tráfico de barcazas de carga a esos 1.700 kilómetros.
El escritor Robert Draper y el fotógrafo Pascal Maitre se embarcan en un viaje por el río Congo, la principal arteria fluvial de África
El barco navega bajo un cielo cuajado de estrellas. Se abre paso con arrojo por una masa de agua que a veces se antoja oceánica en su vastedad y otras, poco más que un riachuelo somero, razón por la cual es una insensatez –y una ilegalidad– recorrerlo de noche. Para quienes van a bordo, estas consideraciones –la prudencia, la legalidad– no son desdeñables. Pero a la hora de la verdad, una norma impera sobre todas las demás: aquí, en el río Congo, uno hace lo que haga falta.
El barco va peligrosamente sobrecargado. Empuja tres barcazas con un motor pensado para transportar unas 675 toneladas. La carga –varillas de hierro, sacos de cemento, productos alimentarios– supera las 815. Ondea sobre las barcazas un mosaico de lonas y telas bajo las que viajan unos 600 pasajeros. Es posible que la mitad de ellos haya pagado hasta 75 euros por la travesía río arriba. El resto son polizones.
Muchos son vecinos de la ciudad que esperan colocarse en la recogida del maíz y del cacahuete. Algunas mujeres, con sus hornillos de carbón a cuestas, ofrecen servicios de cocina. Otras ofrecen servicios sexuales. Se hace lo que haga falta. Se oyen cánticos, rifirrafes, oraciones. Huele a humo de carbón y a claustrofobia mortal. Las garrafas de whisky casero corren de mano en mano. De vez en cuando, un pasajero que se ha excedido con la bebida se precipita por la borda. Hasta el momento nadie se ha ahogado, pero el viaje acaba de empezar.
En un camarote de la cubierta superior un hombre de unos 40 años y de complexión ligera está sentado en un rincón leyendo la Bibliaa la luz de una linterna. Se llama Joseph. Hace dos años adquirió esta embarcación por 750.000 euros. Entonces trabajaba en el transporte aéreo de mercancías y supuso que el río se regiría más o menos por las mismas reglas que el cielo.
Hoy ya sabe que no es así. Su tripulación se compone fundamentalmente de ladrones, uno de ellos su propio sobrino político. Joseph calcula que sus empleados han colado en el barco unas 180 toneladas de peso extra, lo que sobrecarga el motor, ralentiza el avance, propicia encallamientos, poniendo en peligro a todo el pasaje, y evidentemente roba al armador parte de los beneficios.
A Joseph le preocupa que la tripulación sepa que él lo sabe. Teme que sobornen al cocinero para que le envenene la comida. Se niega a comer todo lo que no sea pan con mantequilla. Tanta depravación le repugna. La otra noche el capitán apagó el motor unas horas para poder bajar a una barcaza y darse un revolcón con varias pasajeras. Así que Joseph se refugia en su Biblia. Está rodeado de pecadores. Él mismo es un pecador. En su familia hay varios predicadores, pero él ama el dinero. A fin de año, y a fin de cuentas, sumará a sus arcas unos 95.000 euros más. Para entonces es posible que todo haya valido la pena.
El fotógrafo Pascal Maitre y yo comprendemos las cuitas de Joseph. Subimos a su barco tras perder diez días y sufrir un fiasco con otra embarcación en el puerto de Kinshasa. Aquel otro barco se llamaba Kwema Express, un nombre prometedor, creímos en su momento. El encargado, un tipo corpulento e impertérrito, nos cobró por un camarote, por una piragua fueraborda de acompañamiento, por la seguridad, por el mantenimiento, por varios repuestos, por todo tipo de documentación oficial y por todo lo que se le ocurrió unos 4.700 euros en total, lo que nos dejó sin blanca. Está bien, de acuerdo. Pero a la hora de la verdad el motor del barco no arrancaba. Después resultó que la quilla estaba encallada en el lodo. Y luego apareció un cadáver hinchado flotando justo al lado.
Decidimos darlo por perdido. Nos hablaron del barco de Joseph, con quien nos reunimos en un hotel de Kinshasa, llegamos a un acuerdo, enviamos un telegrama solicitando más fondos y acto seguido viajamos con él en avión hasta la decadente ciudad portuaria de Mbandaka, donde su tripulación estaba muy atareada sobrecargando el barco con mercancía del mercado negro durante el día y solazándose con las mujeres del puerto durante la noche. Dos días después estábamos remontando pesadamente el Congo hacia Kisangani, la ciudad del legendario «recodo en el río» recreada por el novelista Naipaul.
Nuestro objetivo es llegar a comprender esta constante en la turbulenta historia de la República Democrática del Congo (RDC). ¿Ofrecerá este río formidable alguna posibilidad todavía sin explotar a una nación lacrada por la pobreza y la corrupción? ¿O será que el río Congo constituye un universo en sí mismo? Estamos en febrero, en plena estación seca, y el río fluye bajo y turbio. Planean los halcones en el cielo, las aves acuáticas acarician el agua. Cada pocos kilómetros la inmensidad de la selva que orla el agua cede el paso a una destartalada agrupación de viviendas con techos de paja. De ellas salen niños en tropel, saludando con la mano. Algunos montan en sus piraguas y reman con afán hacia nosotros para navegar en la estela de nuestra embarcación. La última piragua se pierde entre la vegetación bajo un rabioso sol poniente. Por la noche Pascal y yo nos acostamos en sacos de dormir, protegidos por mosquiteras, sobre la cubierta del barco, justo al pie de una andrajosa bandera de la RDC. No hay electricidad que corrompa el firmamento. No se oye el menor ruido –a excepción del ronroneo del motor– hasta la mañana, cuando nos despierta una canción. Un predicador dirige la oración de otros pasajeros. Bajamos a investigar.
Todavía no ha rayado el día, pero los hornillos de carbón ya están en marcha y las mujeres fríen buñuelos. Otros pasajeros se han levantado y comenzado a exponer los artículos que tienen a la venta: jabón, pilas, brebajes de hierbas, calzado, whisky rancio. Pronto llegarán los visitantes procedentes del corazón de la selva remando en sus piraguas y treparán a las barcazas como arañas con sus productos para el trueque: bananas, siluros, carpas, boas, babuinos, patos, cocodrilos. El mercado flotante se prolongará toda la jornada, y en algún momento habrá hasta una decena de piraguas amarradas a la embarcación. Enseguida percibimos que estamos asistiendo a una simbiosis en toda regla. De no ser por este comercio, los pasajeros no comerían y los lugareños no tendrían antipiréticos para el bebé o una cazuela nueva que reemplace la oxidada.
El predicador, de nombre Simon, vende camisas y pantalones vaqueros de segunda mano. Su destino es una iglesia de Lisala, cuna del difunto dictador Mobutu Sese Seko. «En la época de Mobutu podía permitirme un buen espacio para mí solo –se lamenta, refiriéndose a su viaje en la barcaza, pero quizá también a las convulsiones inherentes al mandato del actual presidente de la RDC, Joseph Kabila–. Es difícil disfrutar en estas condiciones. Lo único que podemos hacer es poner este trayecto en manos de Dios.»
Simon viaja acompañado de un hombre de anchas espaldas, Celestin, propietario de una pequeña plantación de caucho y aceite de palma en Binga, una población a orillas de un afluente conocido como río Mongala. Parece fascinado al descubrir a dos extranjeros blancos a bordo.
«Anoche soñé que dos desconocidos venían a visitar mi plantación –nos dice–. ¡Puede que a ustedes los envíe Dios!»
Respondemos con una sonrisa y farfullamos las gracias por la invitación. No prometemos nada. Lo primero que aprendes en el río Congo es que nada es controlable, y lo que menos, el ritmo de avance. El río va bajo, el barco pesa, el capitán se regala sus buenos tragos de whisky congoleño, el armador se refugia en las Escrituras. Aunque aquí somos los más afortunados, la nuestra es la fortuna más volátil del mundo.
El río conecta nueve países africanos en los aproximadamente 4.700 kilómetros de recorrido que traza hasta el océano Atlántico, pero la identidad de todos ellos es inseparable de la de la República Democrática del Congo.
«El río Congo es la columna vertebral de nuestro país –afirma Isidore Ndaywel è Nziem, profesor de historia de la Universidad de Kinshasa–. Sin columna vertebral, un hombre no puede mantenerse en pie.» Visto de este modo, el curso del río –que tras superar las cataratas de Boyoma (antes cataratas de Stanley, en alusión al gran explorador Henry Morton Stanley) discurre hacia el norte para luego virar hacia el sudoeste en dirección al océano– dibuja la silueta de un campesino tozudo y deslomado. La ausencia de una verdadera autoridad gubernativa convierte el río Congo en el gran nivelador de la nación. Y esa ausencia de ley y orden reduce enormemente su valor como fuente de recursos. Dado que los 3,9 millones de kilómetros cuadrados de su cuenca suponen un inmenso potencial hidroeléctrico y agrícola, toda África podría estar en deuda con el río y, por ende, con el país que le da nombre. Pero en lugar de eso, el río sigue corriendo indómito y la RDC se tambalea bajo la carga de la superpoblación, la pobreza, la anarquía y la corrupción.
El río y sus afluentes han sido rutas de migración humana que se remontan a los colonos de lengua bantú del año 400 a.C. Para la RDC actual, los cursos fluviales representan el principal nexo de unión entre el poblado, la ciudad, el océano y el mundo exterior. Pero estos datos no aprehenden su significación plena. Que siempre se haya entendido que el Congo es mucho más que un caudal inmenso –un promedio de casi 42.500 metros cúbicos por segundo– y que tal vez esconda la llave de un tesoro de diamantes, minerales o cualquier otro material codiciado por la civilización es una cuestión historiográfica. En 1885 Leopoldo II, rey de Bélgica, colonizó el Estado Libre del Congo, un país casi 80 veces más grande que el suyo, sin reparar en gastos ni en derechos humanos en su frenesí por explotar el comercio cauchero de la cuenca fluvial. La novela de Joseph Conrad El corazón de las tinieblas, de 1902, describía la locura de los traficantes occidentales de marfil en su saqueo de una cuenca fluvial indomable y tenebrosa. Más de un siglo después, el Congo sigue ocupando el mismo lugar en nuestro imaginario colectivo.
Y sigue siendo igual de indómito que entonces. Durante decenios la Oficina Nacional de Transporte (ONATRA), propiedad del Gobierno, monopolizó el tráfico y el comercio fluvial. Eso cambió en la década de 1990, en las postrimerías del régimen de Mobutu. Tal y como reconoce el alto cargo de la ONATRA Sylvestre Many Tra Hamany, «los motores envejecieron y empezaron a estropearse, lo que causó retrasos importantes y el menoscabo de nuestra credibilidad».
En respuesta, explica Thierry André Mayele desde la Autoridad de Vías Fluviales (RVF), «nuestros políticos decidieron liberalizar la navegación del río, básicamente para poder sacar tajada ellos mismos del negocio». Las autoridades congoleñas redactaron leyes reguladoras y fiscalizadoras fácilmente soslayables. Pagaban a los comisarios portuarios unos sueldos tan miserables que el soborno y la extorsión campaban a sus anchas. Cortaron la financiación de la ONATRA, la RVF y todos los negociados con autoridad sobre el río y sus recursos. Y así ha sido hasta hoy. El Gobierno se ha preocupado muy mucho de que el mayor tesoro natural de la RDC escape a cualquier forma de control.
Quienes viajan por el río son conscientes de ello y conocen los riesgos que conlleva. La actual explotación maderera de la cuenca por parte de intereses nacionales y extranjeros ha contribuido a que se produzca una notable erosión. Esta realidad –combinada con la falta de dragados públicos, la facilidad con que las tripulaciones sobornan a las autoridades portuarias para que obvien el exceso de tonelaje y la ausencia de barcos de emergencia en el río– significa que los pasajeros entran en una fatídica lotería desde el momento en que suben a bordo. «Un promedio de cinco barcos al año se hunden por sobrecarga», apunta Mayele. Dos meses antes de nuestra travesía en el barco de Joseph, una nave parecida volcó no lejos de Kinshasa. Según Mayele, «el capitán estaba borracho y colisionó con una piedra. En estos barcos grandes no hay forma de saber cuánta gente se ahoga, porque no llevan lista de pasajeros».
Y añade: «Según las cifras oficiales hubo 30 o 40 ahogados». Su risita de escepticismo es más que elocuente.
Así y todo, la precariedad del tráfico fluvial es la punta del iceberg del abandono absoluto al que la RDC relega el río Congo. Para descubrir las pruebas más sangrantes de ese abandono hay que internarse hasta el corazón mismo de la cuenca, tal y como hacemos Pascal y yo meses más tarde, en una embarcación mucho menor que el pueblo flotante en el que viajamos antes. Hay que estar dispuesto a desligarse de cualquier calendario o itinerario fijo, a dejarse llevar de buen grado por la corriente hasta que una conversación trivial con otros moradores del río te aporta un dato que te lleva a seguir una pista. Escudriña la orilla en busca de señales de vida entre los árboles. Desembarca. Y ten fe.
Encontramos el poblado de Yailombo, una comunidad de 200 familias de pescadores, tras alquilar una piragua fueraborda en Kisangani, navegar río abajo tres horas hasta Isangi y virar al sur por el Lomami, un importante afluente del Congo cuyo curso seguimos durante un día entero. Es noviembre, y el sol del mediodía es tan abrasador que las mujeres a las que vemos transportando plátanos y mandioca en sus piraguas protegen con parasoles a los bebés en su regazo.
Al desembarcar, sigo el sonido de una canción escolar. Los niños están sentados en sillas de plástico, hacinados en lo que parece una gran jaula de bambú descoyuntada. El maestro es Cesar, un joven de 23 años con bigotillo ralo y sonrisa tímida. Los brazos fibrosos delatan que también trabaja en el río.
«Bueno –explica–, de seis de la tarde a seis de la mañana pesco. Luego doy clase de siete a doce. Con el sueldo de maestro no tendría para alimentar a la familia.» Ahúma sus capturas, y su esposa lleva el pescado curado hasta Kisangani en piragua, cinco o seis días remando de ida y otros tantos de vuelta. Cesar nunca ha estado más allá de Kisangani, me dice.
Por impartir clase a los 53 alumnos de tercer curso de Yailombo, los vecinos le pagan alrededor de 17 euros al mes. En el pueblo no hay más opción que la escuela de bambú, ya que el centro educativo público más próximo queda a más de un día de navegación en piragua.
«¿Ha estado en Yailombo algún representante del Gobierno congoleño?», le pregunto.
Cesar asiente. «Sí, cuando hay elecciones y vienen a hacer campaña –dice–. Vienen y prometen abrir un dispensario médico o una escuela. Siempre queda en nada.»
Como en todos los poblados que visitamos, en Yailombo no hay centro médico, ni carretera asfaltada, ni coches, ni agua corriente, ni electricidad, ni teléfono, ni internet, ni policía, ni prensa. No hay más que selva y río. Al menos ese aislamiento protege estas aldeas de las carnicerías perpetradas por los grupos paramilitares en el este de la RDC. Unos días antes de llegar a Yailombo, en las afueras de Kisangani, hablamos con unos pescadores wagenia, famosos por su audaz método de pescar con red encaramados a unos andamiajes de bambú sobre las espumeantes cataratas del río Congo. Cuando pregunté al jefe wagenia, Beaka Aifila, de 47 años, si en algún momento su pueblo había percibido la presencia de una autoridad extranjera, no vaciló. «Durante la guerra de los seis días –contestó, refiriéndose al conflicto que en junio de 2000 enfrentó a tropas ugandesas y ruandesas en el marco de la brutal segunda guerra del Congo (1998-2003), cuando los cruentos combates llegaron hasta Kisangani–. Por las mañanas revisábamos las redes y encontrábamos cadáveres humanos en vez de peces.»
Dejamos el río Lomami y regresamos al Congo. Estamos en la estación lluviosa y tenemos el gran río prácticamente para nosotros solos en nuestra travesía corriente abajo, rumbo noroeste. Pasan días sin que oigamos el motor de otra embarcación. Por alguna razón, el comercio está parado y apenas se ven barcazas. Al mismo tiempo, los pescadores en sus piraguas tienen menos suerte en el río crecido por las lluvias. Adquirimos todo cuanto ofrecen. Cada vez que nos hablan de un mercado –bazares bulliciosos un par de kilómetros selva adentro–, allá vamos para comprar cacahuetes, bananas, pan, carbón.
Siempre que nos detenemos en una ciudad ribereña –cosa que solo hacemos si no hay más remedio, para adquirir gasolina u otros suministros imprescindibles– vivimos el desagradable encuentro de rigor con algún funcionario uniformado de la Dirección General de Migración, que escudriña nuestra documentación, formula la misma batería de preguntas escépticas y en última instancia exige un pago por el favor de dejarnos en paz. Nuestro grupo de viaje incluye a un tipo afable de la delegación en Kisangani de la Agencia Nacional de Información (ANR), el equivalente congoleño al FBI. En teoría le pagamos para que nos garantice una travesía expedita río abajo. En la práctica ha venido para ayudarnos a dar cuenta de nuestras provisiones de cerveza.
De cuando en cuando el intenso azul del cielo se oscurece, un aguacero se abate sobre nuestra piragua y nos refugiamos en una ensenada de palafitos desvencijados donde los pescadores nos dan cobijo. Al anochecer buscamos un claro donde desenrollar los sacos de dormir y cocinar algo de cena. Los aldeanos se congregan a nuestro alrededor y miran absortos nuestros portátiles. Partimos temprano, después de pagar a los pescadores la pernocta en su territorio. Sus figuras lejanas, despidiéndose desde la orilla, es el recuerdo que elijo grabar en mi memoria en vez de la corrupción uniformada de Bumba y Lisala.
Tras una larga jornada de difícil avance por las aguas tumultuosas del Mongala, un afluente del Congo, arribamos casi de noche a la ciudad portuaria de Binga. Un hombre calvo y corpulento nos recibe con un abrazo en el muelle. Es Celestin, el pasajero del barco de Joseph que había soñado con la visita de dos extranjeros.
Las siguientes noches Pascal y yo recibimos un trato inopinado, por lo exquisito que fue, en una hermosa casa de hormigón y madera, con cuatro dormitorios y techos abovedados. Pertenece al director ejecutivo –un estadounidense– de la empresa propietaria de la plantación que domina Binga. Nunca llegamos a saber qué hizo Celestin para organizar nuestra estancia en ella. El dueño original de la vivienda era un belga que en 1914 fundó una empresa cauchera en lo que hasta entonces había sido un pueblo de pescadores llamado Mbinkya, topónimo que los colonizadores deformaron en Binga. En su tiempo, la casa había tenido cuadros preciosos. También había una mesa de ping-pong, un Mercedes en la puerta y suministro eléctrico ininterrumpido, tanto en la casa como en toda la ciudad. Entonces llegó 1997 y, con él, la caída de Mobutu; dos años más tarde los belgas huyeron de Binga. Los rebeldes saquearon la casa. Hoy el director ejecutivo estadounidense apenas para en ella.
En la actualidad el cultivo principal de las plantaciones es la palma aceitera. El número de asalariados a tiempo completo se ha reducido de 4.000 a 650 trabajadores. La ciudad ya no tiene suministro eléctrico. Un total de tres automóviles –los tres de la empresa– comparten las pistas embarradas de Binga con peatones y motocicletas. En la ciudad se respira la nostalgia de la edad de oro del pasado.
La empresa sigue ahí por un motivo; por tres, en realidad: el clima tropical es óptimo para el árbol del caucho y la palma aceitera, la mano de obra sale barata y el río facilita el transporte de la producción 1.300 kilómetros río abajo rumbo a los mercados occidentales, ávidos de sus productos. A su vez, Binga conserva el carácter de una ciudad que ha crecido alrededor de las plantaciones, aunque los beneficios sean ínfimos. Para sus 67.000 habitantes, los 2.000 empleos de temporeros en las plantaciones son la única alternativa a la pesca, la caza y la agricultura de subsistencia. La empresa financia las escuelas y los centros médicos.
Pero la tradicional estructura ngombe persiste. Un vecino me contó que el jefe, enfadado al constatar que los pescadores de la zona no respetaban las tradiciones ngombe, los había castigado maldiciendo el negocio de la pesca. Durante tres años apenas pescaron nada, y mucha gente murió de hambre. Los pescadores se vieron obligados a hincarse de rodillas y el jefe levantó la maldición. El relato me recordó las exhibiciones de fuerza que daban fama a los aguerridos ngombe antes de que los esbirros del rey Leopoldo viniesen a explotar la cuenca fluvial.
«La colonización belga aniquiló el alma congoleña –me diría en otra ocasión el historiador Kambayi Bwatshia–. En estas plantaciones sometían a la población a trabajos forzados y les amputaban las manos si no rendían lo suficiente. Quienes dicen que se vivía mejor en la época de la colonización, o en la de Mobutu, hablan así porque están simplemente hartos del caos. Aun así, en el fondo, desean recobrar la dignidad.»
La última frase casa a la perfección con el caso de Celestin. Una mañana me lleva hasta la plantación de su familia, extensa pero desorganizada, el día y la noche respecto del orden geométrico de la plantación estadounidense. «Mi padre compró esta concesión en 1980 –me dice con orgullo–. Linda 800 metros con la carretera y se adentra 6,4 kilómetros en el bosque. Cuando la compró era pura selva. Mi padre tenía un buen empleo en la empresa belga y ahorró todo lo que ganó. Yo soy el tercero de diez hermanos. Nos criamos con aire acondicionado, un jeep en casa, con salchichas y queso, con todo tipo de comodidades. Fue un privilegio ser niño en esas circunstancias cuando para los demás congoleños que viven junto al río la vida es tan dura. Imitábamos la existencia de los occidentales. Ves un blanco que funda una plantación y piensas: “Aunque no pueda ser igual que él, al menos puedo fundar mi pequeña plantación y alimentar a mi familia sin depender de nadie”.»
Celestin me señala la selva. Ahí pasaron un mes escondidos él y su familia en 1999 mientras los rebeldes congoleños saqueaban la casa familiar. «La vida de ahora no tiene nada que ver con lo que era antes de la guerra», me dice. Pero añade: «Debo seguir con la plantación. Las plantaciones te dan de comer y te permiten mandar a tus hijos a un colegio decente. No es mucho, pero es estable». Me explica que vende su aceite de palma a la compañía estadounidense por un precio claramente monopolístico. En los últimos años tanto sus ganancias como su dignidad han encajado un duro golpe. Le gustaría recuperarse en ambos sentidos.
Últimamente ha pensado ampliar los cultivos de caucho e introducir el cacao. O abrir una vaquería. Tal vez yo podría ser su socio, me sugiere. O encontrarle un inversor occidental, aunque se le nubla la expresión al reconocer que el auge de Binga es agua pasada y que su hijo de 12 años tendrá que buscarse un futuro en otro lugar.
«Quiero que mi hijo se quede en Binga, que crezca aquí –dice Celestin–. Luego podrá irse y encontrar una buena vida. Quizás en Europa o en Estados Unidos. Aquí no, por desgracia.»En mi último día en el río Congo el tiempo es sereno. Avanzamos a buen ritmo en el sentido de la corriente cuando otra piragua motorizada se acerca desde la orilla más lejana. Van cuatro jóvenes uniformados de camuflaje y armados con fusiles AK-47. Gritan algo en lingala. Uno de ellos amarra su embarcación a la nuestra y otros dos nos abordan con el fusil a la cadera. Se quedan atónitos al ver a dos occidentales. La escena nos resulta conocida; no suele acabar bien.
Nos dicen que
pertenecen a algún tipo de cuerpo policial. Nos acusan de haber esquivado deliberadamente su pueblo para evitar que nos «registren»
.
No tenemos autorización, insisten.
Nuestros mediadores y el capitán de la piragua son jóvenes orgullosos y les responden a voces. Pascal y yo rogamos que unos y otros mantengan la calma.
Nuestro pasajero de la ANR hace gala, para variar, de una inutilidad exquisita.
Apenas nos separan 48 kilómetros de nuestro destino, Mbandaka, donde tengo previsto tomar un avión hasta Kinshasa. Los 345.000 habitantes de aquella ciudad portuaria nos parecen tan distantes que bien podrían estar en otro continente. En el punto donde estamos ahora, el río tiene kilómetro y medio de ancho. Su soberanía es su estado salvaje. Uno hace lo que haga falta. La piragua que han interceptado estos hombres transporta dos ordenadores, cuatro cámaras de fotos, miles de dólares en efectivo y ocho vidas humanas. No vamos a ganar este pulso. Solo podemos aspirar a perder lo mínimo.
Treinta minutos, varios cigarrillos y un par de botellas de agua más tarde, los jóvenes por fin ponen un precio. Su fueraborda se ha quedado sin combustible. Así que necesitan llenar el depósito. Y diez dólares.
Es un precio justo. Nos estrechamos la mano –a fin de cuentas, no ha sido más que un trueque fluvial– y los despedimos en silencio mientras se alejan con sus fusiles y sus sonrisas complacientes, hasta que se pierden en la corriente.
Fuente: